Vivió entre 1842 y 1912. Y, de esas setenta primaveras, dedicó casi cincuenta a lo que más quería: su trabajo como verdugo. El más destacado, como titular en la Audiencia de Barcelona. Según explica a ABC Salvador García Jiménez, catedrático de Lengua y Literatura y doctor en Letras, Nicomedes Méndez solo se sentía cómodo en el Palau de la Generalitat, entre reos y penas capitales: «Allí, nadie le despreciaba». Porque sí, el final del siglo XIX fue un tiempo en el que los ejecutores eran mal vistos a nivel social. Si entraban a una taberna, los clientes huían; si se subían al tranvía, el resto de pasajeros se marchaban. Él, sin embargo, adoró siempre su trabajo; desde el trato con el condenado, hasta el giro del garrote vil. Siempre, eso sí, evitando el dolor del condenado. Su vida llevaba años escondida bajo la alfombra. Ahora, en cambio, este autor acaba de dar forma a su vida en una nueva novela histórica: ‘Nicomedes Méndez, el verdugo de Barcelona‘ (Alrevés).
–Escribió un ensayo, ‘No matarás. Célebres verdugos españoles’ que se hizo muy popular. ¿Qué aporta nuevo sobre Nicomedes?
En mi anterior libro afirmé que la mujer de Nicomedes se llamaba Alejandra Amor, y así figura en Wikipedia. Es un dato que me han copiado muchos autores. Ahora he descubierto, gracias a un archivo parroquial, que, en realidad, se llamaba Alejandra Barriuso. Él le llevaba 18 años de diferencia cuando se casaron, y eso es algo significativo, pero no es lo único. He hecho una investigación muy profunda. El libro es casi una tesis doctoral, pero sin citas y ficcionada. Para mí es importante porque soy un ávido lector de novelas, y a veces me aburren, así que quería hacer algo diferente. Escribí esta novela biográfica con sangre, más que con bolígrafos rojos, y descubrí aspectos interesantísimos de su vida.
–¿Era un asesino, un funcionario, todo a la vez?
Yo considero al verdugo un sicario de los jueces, del Ministerio de Gracia y Justicia, y, desde otra perspectiva, también el autor material de las muertes. Los autores intelectuales eran los que hacían las leyes: las Cortes y el mencionado ministerio. Ellos eran los que no se untaban las manos de grasa, porque, en las ejecuciones, lo que el cuello segrega no es sangre, sino grasa. Por eso las llamaban ‘muertes en seco’.
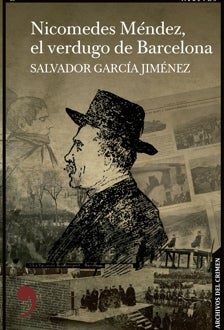
–Define a Nicomedes como un artista de las ejecuciones…
Sí. En Francia había un verdugo llamado Marcel Chevalier, pero él prefería que le llamasen el ‘ejecutor de las altas obras’. A Nicomedes le pasaba algo parecido. De hecho, viajó una vez a París para ver cómo funcionaba la guillotina. Quería ser un erudito en las artes de matar, aunque eran bárbaras y terribles. Solo le faltó viajar a Estados Unidos, y lo pensó, para conocer la silla eléctrica, que daba sus primeros pasos.
–Sorprende la relación tan cercana que tuvo Nicomedes con el Palau de la Generalitat.
Él solo se sentía cómodo dentro del Palau de la Generalitat, el palacio de la audiencia territorial. ¿Por qué? Porque allí no le miraban con asco. Hablaba con los abogados, con los jueces, con los conserjes… y todos le trataban muy bien. Subía y bajaba una escalera gótica que recorrían los presos cientos de veces, y hasta tuvo un desliz con una limpiadora que trabajaba allí. Yo me les imagino haciendo el amor a hurtadillas en la sala dónde se reunía el Gobierno de la Generalitat, donde está el mural de Tapies. Todos estos datos los he hallado en multitud de fuentes, aunque sobre todo la prensa. Gracias a ellas supe que, cuando se celebraba un juicio contra alguien que iban a condenar a muerte por garrote vil, Nicomedes estaba en la audiencia como espectador. Muchos reporteros le afeaban que estuviese allí.
–¿A cuánta gente ajustició?
Hasta la fecha he rescatado de los archivos parroquiales, municipales, hemerotecas, etc., unas 80 ejecuciones. Y de esas, cinco fueron de mujeres, por las que los ejecutores sentían un gran respeto y por las que solían pedir el indulto. Él ajusticiaba a gente que daba hachazos, que ponía bombas, que envenenaba, pederastas, violadores… Hay un caso muy llamativo de alguien que le clavó un cuchillo a su madre y esta estuvo con el arma clavada en la cabeza durante tres días, hasta que murió. Tuvo una vida de novela. El verdugo de Berlanga era una pipa, y Nicomedes, un campo de girasoles. Por eso he dedicado diez años a escribir esta obra.
–¿Hay constancia de que alguno fuera inocente?
Nicomedes, que era un psicólogo de la experiencia, dijo que, según su intuición, solo uno. Pero él, aunque hubiese sido un ángel, lo habría ejecutado si se lo hubiese ordenado el Ministerio de Gracia y de Justicia. Lo que está claro es que era el mejor. En 1894, en las Cortes de Madrid se propuso que solo hubiera un verdugo, porque mantener nueve era muy caro. ¿Y en quién se pensó? En él. Al final se echaron atrás, pero estuvo a un paso de tener que residir en Madrid y viajar hasta todos los recovecos de la geografía española: Melilla, La Coruña, Melilla… Pero es que llevaba muchos años. Le dieron la primera plaza a los 22 años en la audiencia territorial de Valladolid, y allí estuvo 11 años ejecutando. En Barcelona se mantuvo hasta su fallecimiento, en 1912.
–¿Cómo le veía la sociedad?
Creo que falleció enfadado porque el oficio de verdugo estaba mal visto. En la Ciudad Condal había manifestaciones contra ellos; en Sevilla quemaron un patíbulo antes de una ejecución; en Granada apedrearon la casa del ejecutor… A él, que era el verdugo por excelencia en España, eso le impactaba.
–¿Cómo era en su día a día?
En su día a día era una buena persona. Un periodista fue a entrevistarle al Barrio de Gracia, donde vivía, y se quedó sobrecogido. Él le confió varios secretos de su vida, y yo los he recogido. Pocos saben que tuvo cinco hijos, de los que fallecieron tres. Y los dos restantes tuvieron historias desgraciadas. Su hija, de veinte años, se suicidó después de que su novio la abandonase tras enterarse de que Nicomedes era un verdugo. Cuando él se encontró a su hija muerta, cogió una escopeta y se la puso en su propia garganta. Si no le hubiera detenido la policía, se hubiera suicidado también. Y su otro hijo, Juan, enfermó y se volvió loco. Acabó en un manicomio en el que también murió.

El autor, en una fotografía cedida a ABC
–¿Odiaba la sociedad a los verdugos?
Bueno… En la novela hay una suerte de ruta literaria trágica del verdugo. Describo todas las casas en las que vivió, que fueron cinco o seis. ¿Por qué se mudó tantas veces? Porque huía de personas que amenazaban con asesinarle. Eran familiares de gente que ejecutaba, personas contrarias a la pena capital… Al final, cuando él se subía al tranvía, el resto se bajaban; cuando iba a cenar a una taberna, el resto huía. ¡Hasta le pedía que no volviera y tiraba los platos en los que había comido, como si tuviese un enfermedad! Nicomedes llevó todo esto con cierta frialdad; se burlaba a veces de los periodistas que cargaban contra él. Afeaba a los que le repudiaban… Pero es cierto que también mentía para ser aceptado. Cuando se quedó solo y buscaba pareja, dijo a una chica que era fiscal. No quería desvelar su trabajo real. Me parce que la máscara que llevaba era aquel peinado y aquel bigote.
–Afirma también que fue algo fetichista…
Sí. A un periodista le mostró todos los retratos de los reos que había ejecutado. Además, le gustaba quedarse con un recuerdo de los condenados. Un reloj, por ejemplo. En una ocasión pidió coger el escapulario de un fallecido, pero no se lo dieron. También alguna ‘prueba de convicción’ como pistolas, cuchillos, sogas con las que ahorcaban…
–¿Ejecutó a personas famosas?
Hubo dos muy destacados. Uno fue el terrorista Santiago Salvador, que lanzó dos bombas en el Liceo de Barcelona. Fue una de las tragedias más graves de aquel tiempo; murieron más de una veintena de espectadores. Por otro lado, también ejecutó a Juan Rull, un confidente de la policía.
–¿Mejoró Nicomedes el garrote vil?
Sí. Él siempre se definió como un inventor. Creó el ‘garrote catalán’. Como era un verdugo compasivo, y le importaba mucho que el reo no sufriera, añadió un pincho al garrote vil que, cuando se estrechaba sobre el cuello, atravesaba el bulbo raquídeo. También, para evitar que al ajusticiado se le quedase la lengua fuera tras morir, sacó en una ocasión una cuchara y se la metió. Uno de los abogados le afeó el gesto, pero a él le dio igual.

