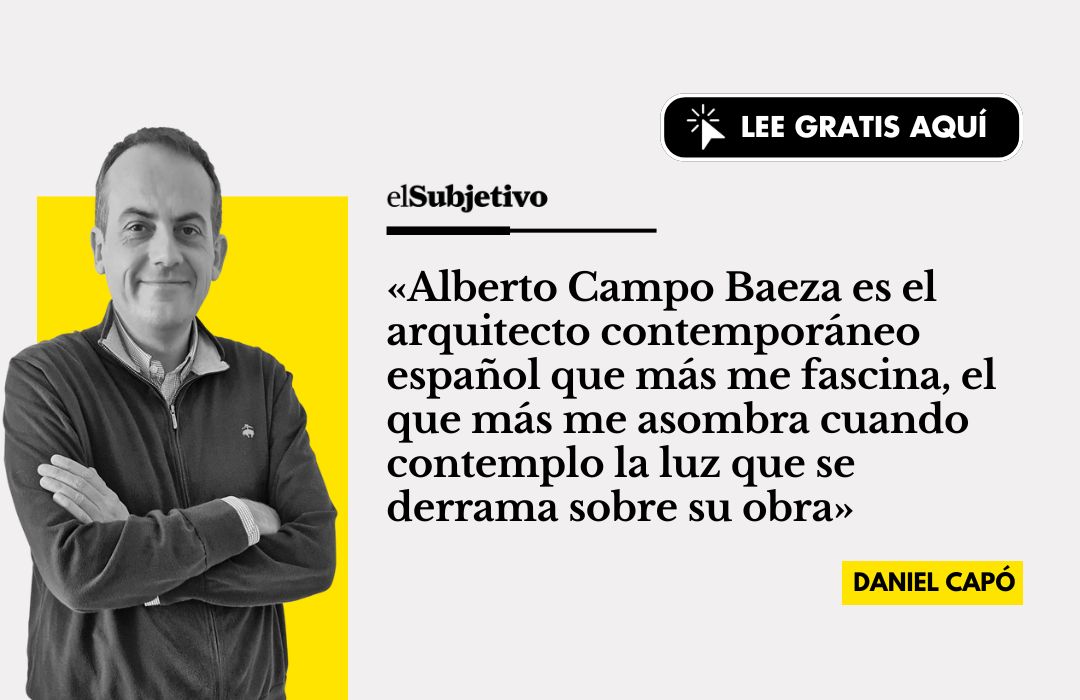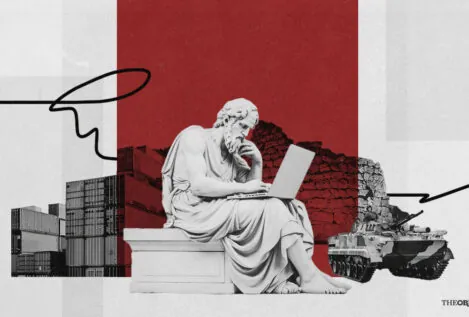Me gustaría hablar hoy de Alberto Campo Baeza. Es el arquitecto contemporáneo español que más me fascina, el que más me asombra cuando contemplo la luz que se derrama sobre su obra. Porque lo primero que me llamó la atención de él fue precisamente la luz. No cómo entraba etérea, sino cómo se encarnaba en las paredes y regresaba abstracta, hermosa, viva. Por supuesto, la luz puede morir tanto por exceso como por defecto.
Incluso en los nuevos lenguajes de la corrección política, el blanco se ha convertido en un color colonialista, opresor. En la antigua China, el blanco de los europeos pasaba por ser el color cenizo de la muerte (frente a la elegancia del jade), algo que se intuye también en la piel albina de Moby Dick, como recordaba en una entrevista Jorge Luis Borges, a quien le obsesionaba la espectral palidez del cetáceo.
Pero no es el caso de Campo Baeza: su arquitectura proyecta la luz para liberarla de sus ataduras. No hay belleza verdadera que sirva a la muerte. Tampoco hay poesía que no cante a la esperanza. Este me parece una constatación importante.
No es casual que T. S. Eliot, el gran poeta angloamericano, reclamara la necesidad de volver a lugares conocidos para descubrirlos realmente por primera vez. Es la luz gastada, enriquecida por el peso de la memoria, la que transforma lo cotidiano en revelación. En Little Gidding, el último de sus Cuatro Cuartetos, podemos leer:
«No cesaremos de explorar,
y el fin de toda nuestra exploración
será llegar al punto de partida
y conocer el lugar por primera vez».
Es decir, que el tiempo sólo es conquistado por el tiempo, como un acto de maduración. La luz gastada volverá a ser nueva, porque la paciencia convierte el corazón y este transfigura la mirada. En otras palabras, para ver primero hay que aprender a amar.
Lo que en Eliot transcurre en el tiempo, en Campo Baeza sucede en el espacio. Su pureza, exigente y difícil, no tiene lugar por sustracción, como nos podría hacer pensar la sobriedad de su arquitectura. Al contrario, se trata de una desnudez habitada, sólida y definible, hondamente pensada, cargada de intenciones, pero libre, escandalosamente libre: con una libertad que nos desafía. Porque la mentira nos esclaviza, mientras que la verdad nos libera y nos conduce a lugares insospechados.
Es la vieja contraposición que estableció Simone Weil entre la gracia y la gravedad, entre la vida y la muerte. «Y si la lucha por vencer, por convencer a la gravedad sigue siendo un diálogo con ella del que nace la arquitectura –escribe Campo Baeza–, la búsqueda de la luz, su diálogo con ella, es la que pone ese diálogo en sus niveles más sublimes. Se descubre entonces, precisa coincidencia, que la luz es la única que de verdad es capaz de vencer, de convencer a la gravedad […]».
La luz metafísica de Campo Baeza nos recuerda la primera luz del Edén, aquella que bañó el mundo con su eminente realidad. Su arquitectura despojada nos enseña que mirar con atención constituye, de por sí, una forma de creación. «¡Haya luz!», leemos en el Génesis, y aquella luz al proyectarse sobre la materia reveló la verdadera naturaleza del espíritu, la belleza primordial. Hoy, esa nostalgia resulta subversiva, sospechosa, ante tanta vacuidad cínica. Me da igual. Para mí, la arquitectura de Campo Baeza representa una clase particularmente elevada de honestidad: la que se pone a la escucha de una verdad y la sirve, la que se entrega a ella y nos la devuelve como un don habitado, como un resguardo del infinito.
Sus edificios (la Casa Gaspar, la Casa de Blas, la Casa Guerrero, la Casa Olnick Spanu) permanecen en la memoria como testimonios de la luz. Y, ante tanta belleza, un hombre queda mudo. Y sólo puede dar gracias.