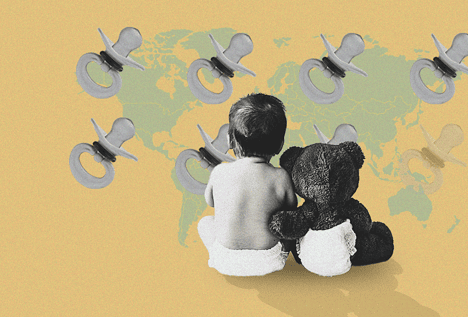Europa se derechiza, quizás. Se trata de una tendencia ya arraigada, que afecta a Occidente en su conjunto. De la presidencia de Donald Trump –¿repetirá victoria en noviembre?– a la de Meloni en Italia, los llamados populismos de derechas han tomado la alternativa a la década roja anterior, cuando las fuerzas pujantes se leían en clave de extrema izquierda. Milei en Argentina se ha convertido en el último representante de una corriente que no cuenta con un credo único. El proteccionismo antiglobalizador –para entendernos– de Marine Le Pen y el decálogo libertario y proglobalización del presidente argentino pocos elementos tienen en común. Sí, quizás, cierta concepción del sustrato ético previo al liberalismo: la defensa de la vida del no nacido o de la familia tradicional, un rechazo casi instintivo hacia las elites burocráticas y hacia la transición energética.
El trumpiano Make America Great Again se podría formular ahora como Make My Country (France, Italy, Spain, Poland…) Great Again, de modo que cabe resumir el núcleo ideológico de esta corriente en una sola idea: el nacionalismo. No debería extrañarnos, puesto que es posible interpretar el siglo XX como una lucha sin cuartel entre nacionalistas y socialistas. Con la caída del muro de Berlín, parecía que ambos habían sido derrotados por el liberalismo, en aquel falso fin de la historia preconizado por Fukuyama. Por supuesto, el comunismo nunca se marchó y tampoco el nacionalismo ha pasado a mejor vida. A pesar de la Inteligencia Artificial, seguimos anclados en el pasado; tal vez porque la historia es el distintivo de la humanidad, el sello de nuestra condición caída.
«Sin la belleza acuñada por los clásicos, nos desconectamos de la tradición»
Todo esto –el continuo bascular hacia la derecha y hacia la izquierda– sucede a la vez que perdemos aquella cosmovisión que ha sido el auténtico fundamento de Occidente. Hablo de una cultura que hizo del cristianismo su sustento espiritual y del arte (la literatura, la pintura, la música…) el eje de una concepción estética y moral. Creo que fue Ignacio Peyró quien escribió que la novela constituía la columna vertebral de la inteligencia burguesa; y durante un tiempo fue así. La pérdida de la lectura lenta en los colegios y en los debates públicos, la pérdida del contacto cotidiano con la belleza artística como ennoblecedora del alma, la sustitución del piano por la batería o la guitarra eléctrica y de la liturgia romana por las misas cumbayá indican algo más que la necesaria puesta al día de lo antiguo; nos hablan más bien de un cambio de época.
Lex orandi, lex credendi: ese viejo adagio atribuido a distintos autores conserva toda su actualidad; terminamos creyendo aquello que nos conforma en su trato cotidiano. Sin la belleza acuñada por los clásicos, nos desconectamos de la tradición. De este modo, el conservadurismo se reduce a un mero ideario sin referentes, a poco más que un malestar. Y este malestar es el signo que rige nuestro tiempo. Tampoco en eso somos originales.
Dicen que Europa se derechiza, pero ¿dónde están nuestros clásicos? Es cierto que los museos se llenan y que hay más bibliotecas públicas que antes. Es cierto que viajamos con frecuencia y que hemos recuperado buena parte de nuestro patrimonio. Sin embargo, ¿en qué colegio se frecuenta el Quijote, la Odisea o la Divina Comedia? Quizás la sociolingüística tenga una respuesta a estos males, no lo sé. De todos modos, cualquier restitución de Occidente nace de la taxativa orden que Dios lanzó a un joven romano de Tagaste llamado Agustín: «Tolle, lege». De ese «¡toma y lee!» nació la plenitud de nuestra cultura.